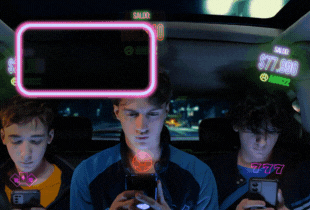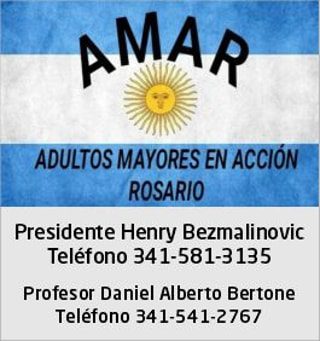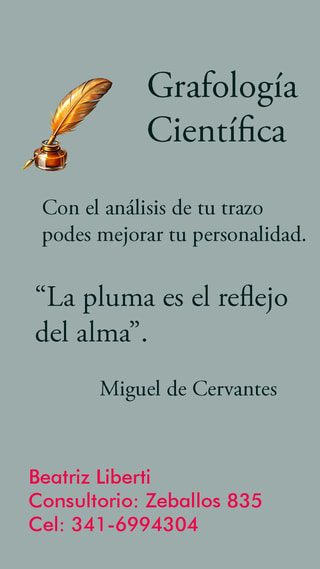En el vasto y turbulento lienzo de la historia argentina del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas suele ser retratado como el gran defensor del federalismo, el caudillo del orden, el protector de las provincias frente al centralismo porteño. Sin embargo, detrás de ese relato épico y casi romántico, se oculta una paradoja difícil de ignorar: Rosas fue, en esencia, un federal de palabra, pero un unitario en la práctica. Su gobierno concentró el poder con la misma intensidad con que lo había hecho el centralismo porteño al que decía combatir.
Rosas emergió en la escena política bajo la bandera federal, oponiéndose a los unitarios de Buenos Aires y sus políticas centralistas. Pero una vez en el poder, ejerció un control férreo desde esa misma ciudad, monopolizando la aduana, dominando las relaciones exteriores y subordinando a las provincias al arbitrio de su voluntad. Las provincias, en teoría autónomas bajo el ideal federal, fueron convertidas en vasallas políticas, obligadas a jurar fidelidad al “Restaurador de las Leyes” bajo pena de bloqueo, destierro o exterminio.
Uno de los episodios que mejor ilustra esta contradicción es su enfrentamiento con el general José María Paz, un verdadero federal republicano, que buscaba la organización constitucional del país. Rosas lo combatió con la misma saña con que un unitario lo habría hecho, temeroso de que un federal ilustrado y con visión institucional le disputara el poder. Paz fue apresado y sus fuerzas desmanteladas; el federalismo institucional cedió ante el autoritarismo rosista.
También es reveladora su guerra con Estanislao López, gobernador de Santa Fe y aliado histórico de los federales. López, defensor del equilibrio entre provincias, pronto comprendió que Rosas no buscaba la federación sino la hegemonía de Buenos Aires. Las tensiones derivaron en rupturas diplomáticas y hostilidades veladas, que Rosas disfrazó de defensa de la unidad nacional. Lo mismo ocurrió con Facundo Quiroga, otro caudillo federal de convicción, asesinado en Barranca Yaco en circunstancias que, si bien nunca se probaron del todo, muchos contemporáneos atribuyeron a la larga mano de Rosas, temerosa de su influencia en el interior.
Más tarde, los enfrentamientos con Urquiza, gobernador de Entre Ríos, sellaron el desenlace final de su proyecto. Urquiza, harto del control aduanero y de la falta de organización nacional, rompió con Rosas en 1851 y lo derrotó al año siguiente en Caseros, en nombre de un federalismo auténtico y constitucional. Esa victoria reveló lo que muchos ya intuían: que el supuesto federalismo rosista había sido un disfraz de poder personal, sostenido por el terror, la censura y la concentración económica en Buenos Aires.
Rosas no organizó la República; la inmovilizó. No fortaleció las provincias; las subordinó. No promovió el federalismo; lo vació de contenido. Su régimen fue, en el fondo, una restauración del viejo unitarismo bajo otro nombre, un centralismo moral y económico revestido de discurso popular.
Por esto en tiempos donde las figuras históricas se reducen a íconos o villanos según la moda ideológica, conviene recordar que la verdad histórica rara vez es cómoda. Venerar a Rosas como símbolo del federalismo es confundir la palabra con la acción, el discurso con el hecho. La historia argentina no necesita más próceres falsos ni mitos inflados por la nostalgia política. Necesita, en cambio, un pueblo que conozca y cuestione, que mire a sus caudillos con la lupa del pensamiento crítico y no con el pañuelo de la devoción. Solo así podremos entender que el amor a la patria no se demuestra repitiendo consignas, sino desentrañando la verdad, aunque duela.