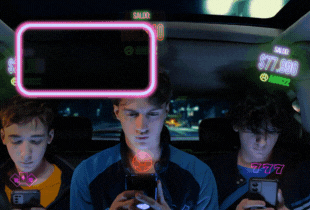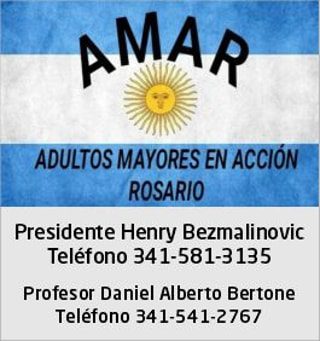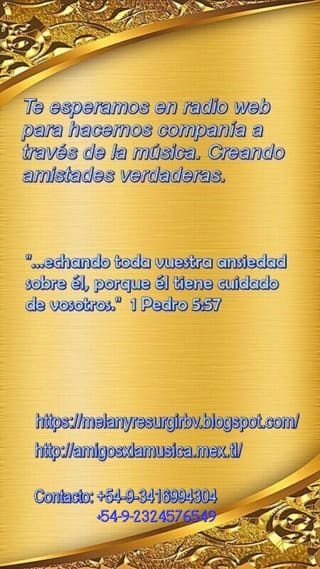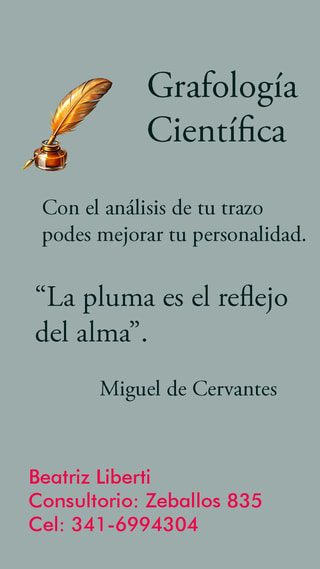Los lápices siguen escribiendo gracias a las Fuerzas Armadas.
La “Noche de los Lápices” se instaló como uno de los relatos más fuertes de la narrativa oficial sobre los años setenta en la Argentina. La versión repetida en manuales escolares, documentales y conmemoraciones públicas nos presenta a un grupo de estudiantes inocentes que luchaban solo por el boleto estudiantil y que fueron víctimas de una represión ciega y desproporcionada. Esta simplificación, convertida en mito, ha servido para moldear generaciones enteras bajo un discurso parcial, militante y convenientemente descontextualizado.
El problema es que la historia real nunca es tan infantilizada ni tan pura. Muchos de los jóvenes involucrados no eran simples adolescentes preocupados por el transporte, sino militantes activos de organizaciones armadas como la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), ligada a Montoneros. Se omitió deliberadamente este punto para encajar en la postal heroica que sirviera de bandera política a la izquierda cultural. Los mismos que atentaban, secuestraban y buscaban imponer un modelo revolucionario con violencia hoy son retratados como mártires angelicales.
Para dimensionar la magnitud del contexto, basta con revisar los datos oficiales y los registros históricos. Entre 1969 y 1979, las organizaciones guerrilleras perpetraron más de 21.600 atentados armados, que incluyen 5.000 explosivos colocados, 1.200 asesinatos, 1.600 secuestros extorsivos y múltiples asaltos a bancos, comisarías e instalaciones militares. Hubo más de 700 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad asesinados y cientos de civiles que cayeron bajo la misma violencia. Esto no era un país en paz: era un escenario de guerra interna, donde una minoría ideologizada intentaba doblegar al Estado con sangre.
Los gobiernos democráticos posteriores, lejos de ofrecer una visión integral, profundizaron la manipulación. Se ocultaron las responsabilidades de los grupos guerrilleros que también llevaron a la Argentina a un espiral de violencia. La memoria se convirtió en un arma selectiva: se recuerda a unas víctimas, se ignoran a otras, y se silencia a los soldados, policías y civiles asesinados por las mismas organizaciones que se glorifican en los actos escolares.
El revisionismo de esta etapa no busca negar la represión, sino desnudar la hipocresía de un relato oficial que convierte la historia en catecismo ideológico. El deber del historiador es rescatar el contexto completo, aunque incomode: un país en guerra interna, con miles de atentados, con niños usados como piezas de propaganda política, y con una sociedad rehén de dos violencias, la subversiva y la estatal.
La “Noche de los Lápices” fue convertida en mito para servir a un proyecto político. Pero la historia verdadera está en otra parte: en las páginas olvidadas, en los nombres que nunca se mencionan, en los caídos que no encajan en el guion oficial. Contra todo adoctrinamiento, conviene recordar que la Argentina sobrevivió a esa amenaza gracias a las Fuerzas Armadas.
Los lápices siguen escribiendo gracias a las Fuerzas Armadas.